A veces pienso que Dios se divierte con nosotros. Y me pregunto cómo hace para administrar y distribuir el talento, entre otros atributos humanos. A Domingo Ferrari le dio con un caño. Porque Domingo amaba el fútbol de una manera interminable, pareja siempre, y a pesar de su desmesurado amor por este deporte, no fue dotado por el Señor para ejercerlo de manera digna. Nada le hubiera costado al Creador darle esas mínimas condiciones necesarias para entreverarse, no digo esas dosis de arrebato en ponerle destreza a una persona, pero sí algo de talento en concordancia con la pasión del hombre.
Domingo estaba consagrado a su trabajo y al fútbol. Tiempo que no trabajaba, tiempo que jugaba. Ya a las dos de la tarde de todos los días, Domingo aparecía en el campito con su indumentaria deportiva impecable; su trabajo le permitía adquirir el mejor equipo. Nada que envidiarle al seleccionado nacional en cuanto a ropa. Adidas, desde el bolso hasta la gorra; zapatos, medias, pantalón y camiseta, campera y buzo brilloso y todos los demás implementos que usaban los profesionales: canilleras, vendas de veinte pesos, tobilleras y todo eso.
De Boca rabioso, azul y oro, íntegro. Tenía la postura y el tranco de los ganadores. Una manera de mirar inclinado, como quien espera un tiro libre para entrar de cabeza. Miraba por abajo del flequillo y movía la melena como si le molestara a la hora del voleo. Era espigado y alto como un nueve de los buenos y tenía pinta de goleador, pero era crudo, amargo de punta a punta, como quien dice: un perro que no tiene dueño. Por más que practicó nunca logró hacer más dos taponcitos seguidos y nunca en su vida le salió una jugada. Era zopenco hasta el cansancio, una maleta como se dice en el ambiente. Nunca supo del embrujo de una gambeta y, si bien caminando tenía el garbo de los grandes, corriendo parecía un canguro. Si alguien que no lo conocía lo veía entrar al campo de juego, adivinaba en él un alto manejo del balón, pero viéndolo jugar, al toque se daba cuenta de que era más malo que pegarle a la madre con el ojo del hacha. Para cabecear cerraba los ojos de antemano y eso le costó más de un disgusto y un moretón. Cierta vez, en el área contraria, el nueve se aprestó al cabezazo en un corner. El tiro se ejecutó como de costumbre y Dominguito calculó la distancia y el envión, saltó con los ojos cerrados y le dio al poste semejante frentazo. Acto seguido, se desmayó. Y por supuesto, ni olor a gol.
Domingo Ferrari era malo con ganas. Sin ser mal intencionado era bruto como él solo, ya que la falta tacto, distancia y tino, nunca llegaba a tiempo a la pelota y eso significaba una peladura terrible en la canilla o los tapones de las Adidas marcados para siempre en el cuerpo del adversario. En el equipo del barrio siempre lo ponían porque impresionaba y porque era el único que tenía zapatos de fútbol y eso, entre pobres que jugaban descalzos o de alpargatas, era bien visto. En un partido amistoso (menos mal que era amistoso) a Dominguito lo habían puesto en la defensa porque estaba demasiado claro que adelante nunca iba a convertir un gol, ni equivocado y si en la delantera era malo, en la defensa era criminal. Cierta vez en la espera de una pelota que venía de aire, el nueve de dos, se preparaba. Cuando la pelota estuvo casi a la altura del pie, Domingo ensayó un voleo que, como era de suponer, estampó en la pierna de un delantero y la quebró. Pocas veces pudo terminar un partido, ya que barría a los contrarios sin contemplaciones en el ejercicio de su brutalidad. A la segunda jugada violenta venía la amarilla y a la tercera la roja; entonces, afuera el dos con zapatos nuevos, y los contrarios sonreían, maltrechos pero contentos por que iban a conservar la vida.
Domingo, el malo, soñaba con hacer un gol. Soñaba dormido y despierto, se veía besando la camiseta, con los brazos estirados hacia la Bombonera imaginaria, después de un bombazo terrorífico. Su sueño nunca se hizo realidad; todavía ahora, con más años y la misma diligencia, ya retirado, procesado, multado, lejos de los campos de juego por decisión de los demás, Domingo Ferrari, se despierta a la madrugada con la idea fija, traga sus lágrimas y repite como un rezo: un gol… un gol… un golcito…
Datos personales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Renuncia
Gracias a la Maestra conocí la poesía aunque en ese momento no me di cuenta. El hecho de acostumbrarme a sus gritos, esa manera de maltratar el aire, me ayudó a descubrir la ventana. Ya existía pero no para mí. Sólo veía en el aula la mirada de águila de la Señorita. Y cuando por fin me habitué a esa nariz en cara de pájaro, cuando por adentro le perdí el miedo, comencé a mirar a través de la ventana. El sol pasaba a desgano entre la ramazón de un eucalipto. Los rayos inmaduros me tocaron y supe, sin conocer la palabra, lo que era la emoción. A las ocho de la mañana salían mis ojos en busca del sol. A veces el águila me sorprendía cuando el vidrio había quedado atrás y yo trepaba el gran árbol. En otras ocasiones, un grito desentonado volteaba el pizarrón y yo volvía del eucalipto con sol en las manos y ocupaba mi banco. ¿Será que tan poco sirven las matemáticas cuando hay en la escuela una ventana y un árbol? ¿Será que nunca le sirvió a la Señorita Lucrecia graznar como un pájaro desvergonzado y horrible? ¿Será que el sol en el árbol llama desde afuera? Las águilas siempre cazan de día, había enseñado la Maestra esa mañana. Nunca hubiera imaginado que un águila pretendiera cazar el sol. A la Señorita Lucrecia le molestaba el sol, la ventana y el árbol. Ese día me descubrió. Tenés el sol en las manos, me dijo, y fue suficiente. Salí por la ventana pero no fui al árbol. Metros más allá esperaba mi caballo. El águila, en vuelo desprolijo, rayó la clase, pero no pudo salir del aula. Renegué de las ciencias y de las matemáticas y como premio a esa renuncia, aún conservo el sol en mis manos.
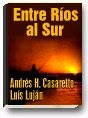





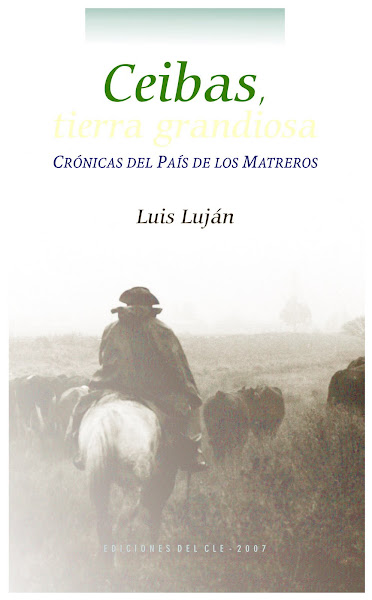













1 comentario:
pero que serio este blog
Publicar un comentario